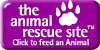Fotografía del artista holandés Jan Oliehoek;
para ver las maravillas que hace con el photoshop,
visiten su página web.
para ver las maravillas que hace con el photoshop,
visiten su página web.
Detractora como soy (no apasionada, conste), nadie quiere creerme que conocí a Harry Potter desde MUCHO antes que se hiciera famoso. Un amigo del Capitán me pasó y la piedra filosofal, porque sabía que me gustaban “esas cosas”; comencé a leerlo sin ninguna reserva, pero al llegar al capítulo cuatro decidí que no era libro para mí, gracias. Creo que fue el sombrerito seleccionador de Hogwarts lo que me acabó de hartar (la palabra “seleccionador” siempre me remitió a los médicos nazis de Auschwitz); aunque ya me habían hecho dar respingos algunos otros detalles. Total, ahí se quedó el libro por un buen rato, fuera de mi memoria y mi lista de lecturas, hasta que se anunció la película de Chris Columbus; entonces me di cuenta que el asunto se había vuelto grande, y que la autora J. K. Rowling se había hecho más popular de lo que mis cortos alcances hubieran podido predecir. Todavía con la buena voluntad del que cree que pudo haberse equivocado, me obligué a terminar el libro antes de ver la película.
Sólo hubo una parte donde el relato me llevó de la mano y no recuerdo dónde fue; de ahí en demás lamento no haber conservado ciertos párrafos para hoy que de veras necesito remedios contra el insomnio. No sólo concluí que el libro no era para mí, sino que además estaba malito. Después pasé varios AÑOS intentando terminar las primeras páginas del volumen 2, y la cámara secreta (esta vez propiedad de mi hermana, que se volvió ultrafan). No lo conseguí. Tampoco he querido ver las otras películas sin leer los libros. Círculo vicioso.
El buen Harry no me hubiera causado el más mínimo dolor de cabeza, a no ser por cierta discusión que tuve con mi hermana, tiempo atrás. Yo decía que el primer libro de Harry Potter no era bueno, y ella, lectora añeja de ciencia ficción, divulgación científica y fantasía, opinaba que me había vuelto prejuiciosa. Primero me salió con la cantaleta de siempre de que Harry Potter había hecho que los niños se pusieran a leer (ajá, de acuerdo, pero, ¿a leer qué...?), luego me reprochó que no hubiera terminado más que el primer volumen de la serie. ¿Qué problema le veía yo a J.K. Rowling?
- La señora no sabe escribir - le contesté.
Mi hermana aceptó que así era. - Pero - insistió, con cara de fascinación -, es que deberías ver lo que pasa en el libro cuatro. Los personajes que eran tan planos, todo blanco y negro, se vuelven grises. Rowling ya está aprendiendo a escribir.
- Es que en mis tiempos - la frase me hacía sonar como ancianita -, lo que se usaba era que los escritores aprendieran a escribir ANTES de que los publicaran. Lo que va a terminar pasando con Rowling es que ahora todo el mundo va a querer sacar libros de fantasía para chavitos, y a nadie le va a importar la calidad que tengan.
Hace ya casi diez años de esta plática; creo que una servidora recién acababa de casarse o en eso andaba. ¿Qué puedo alegar ahora? Bueno... que odio parecer avechucho de mal agüero, y odio todavía más cuando en mi avechuchez tengo razón.
La fantasía es mi género literario favorito, y la verdad es que el encontrarme ahora estantes llenos en las librerías, en lugar de alegrarme, me deprime, porque de tanto que hay ya no se sabe qué resultará bueno y qué no, y los libros están demasiado caros como para arriesgarse a las decepciones. El mensaje que Rowling le envió al mundo editorial fue éste: cualquiera puede escribir. Y, aún más lejos, cualquiera puede escribir fantasía. Lo que es peor: cualquiera puede publicar fantasía.
Cuando recién salió El Señor de los Anillos, me acuerdo que muchos críticos dijeron que se trataba de “basura juvenil” y otros epítetos menos lindos. ¿Que si estaban equivocados? Oh, sí; me he encontrado con muchos lectores adolescentes que piensan que El Señor de los Anillos es aburrido. Ahora bien, ¿no me habré convertido en uno de esos amargados críticos yo misma, con respecto a la fantasía de ahora? No lo creo; espero seguir confiando en mi buen juicio. Y eso que una buena parte de los escritores que me siguen gustando son de los que podría clasificar uno como “juveniles”: pongo a Diana Wynne Jones en primerísimo lugar, y lamenté que muriera Lloyd Alexander en 2007; ha habido quién dice que los libros de Terramar de Ursula K. LeGuin y los de Peter Beagle son “para niños”; mi segundo libro favorito, La Colina de Watership de Richard Adams, es una novela sobre conejos (?).
Nada tengo contra la fantasía juvenil siempre y cuando se haga como es debido (en otras palabras, que un adulto pueda leerla sin sentirse tratado como idiota). Pero la que me ha tocado leer en los últimos tiempos no tiene el ingenio de Diana Wynne Jones, la belleza de Alexander, las profundas reflexiones de LeGuin, el delicioso sentimiento de Beagle y la aguda y a veces dolorosa crítica de Richard Adams; se prefieren ahora los argumentos más o menos fáciles, los mensajitos morales obvios y sobre todo, eso es lo que más detesto, las autoproyecciones.
En la Feria del Libro de 2004, tuve la oportunidad de conocer al autor Juan Antonio Pérez-Foncea, que recién acababa de publicar El bosque de los Thaurroks, el primer libro de su proyectada y ahora completa saga de Iván de Aldénuri. Un señor muy amable y con una voz mesurada, comentó en su presentación que mucha de la fantasía moderna está basada en cuestiones pseuo celtas y/o anglosajonas, y que él deseaba situar la suya en su querida costa del norte de España. Muy bien hecho. Me autografió su libro sobre un niño que puede volar y donde los monstruos tienen cuerpo de dinosaurio y cabeza de toro (!), y llegando a la casa me puse a leerlo. No, tampoco pude con él. Ningún problema de ideologías cruzadas ni nada de eso. Simplemente ocurrió que el libro se puso aburridísimo, y que comencé a confundirme con todos los personajes y sus nombres (no lo que le ocurriría a alguien que se aventó El Silmarillion sin perderse una sola vez, ¿verdad?). Pérez-Foncea ya había advertido que los adultos solían quejarse de eso y atribuyó el hecho a nuestra calcificada imaginación, no a que sus condenados personajes hablan, piensan y se comportan exactamente de la misma manera, y resulta difícil distinguir entre uno y otro. Qué remedio.
Pero en esta Feria del Libro pasada me tropecé con lo que más me preocupa de todo el asunto: las editoriales que parecen estarse peleando por ver quién publica al autor más joven. (Ya había pasado: Christopher Paolini comenzó a escribir a los quince su libro Eragon, que sus papás le ayudaron a publicar un par de años después; qué vergüenza, tampoco pude terminarlo porque durante todo el tiempo que estuve leyéndolo me estuvo retumbando en la cabeza un remix de la Marcha Imperial. Gracias al muchacho, a alguna editorial se le ocurrió reempaquetar El vuelo del dragón, de Anne McCaffrey, como fantasía juvenil. Vaya por Dios).
Los dos escritores mexicanos de quienes les voy a platicar también arrancaron como menores de edad: conocí a ambos en la última feria, una con mayor promoción que el otro, una en presentación de libro y otro en el mismo stand donde se vendía; fue éste el que terminé comprando porque costaba la mitad que el de la otra. En un segundo les cuento lo que pueda de ambos.
Andrea Chapela publicó La heredera hace casi un año, pero lo comenzó también de quince; vi el volumen en librerías, me picó la curiosidad, me espantó el precio. Sigo sin leerlo y quisiera hacerlo, a pesar de que por las oídas y similares calculo que no se trata de nada del otro mundo (muchos medios hablaron del libro y todos se enfocaron en maravillarse por lo joven que es la autora y cómo fue a incursionar en el género fantástico; el único que tuvo la decencia de decir de qué trataba fue un suplemento del periódico El Informador); pero en la presentación del segundo volumen de la saga, El creador, me quedé con algunas ideas más.
Andrea tenía una voz temblorosa como hoja en medio de un huracán, y a cada segundo de la presentación parecía estar a punto de morirse del estrés; remataba sus frases con una risita nerviosa que parecía pedir “no me hagan más preguntas por favor”. Pero como de hecho de eso se trataba la ponencia, se puso a responder cuestiones que, ella misma dijo, siempre salen a colación: que si comenzó como fanfiquera de Harry Potter, que si la publicaron más por suerte que por otra cosa, que había planeado hacer una trilogía (todos lo hicieron por culpa de Tolkien, y él nunca tuvo esas intenciones en primer lugar) pero la historia le había quedado demasiado larga e iría por cuatro libros. Sobre el tema de su historia, se mostró tan vaga como la mayoría de las reseñas, pero alcanzó a mencionar que de dos amigos que viajan a un mundo imaginario con su lucha consabida de bien contra mal... sí, el cuento de costumbre.
Bien, pues, una servidora tenía varias preguntas en mente, y esperaba que al menos una no fuera de las repetidas. Primero fue sobre sus influencias; Phil Pullman y Harry Potter por delante, me añadió a Tolkien y a Lewis como de prisa, pero a estos dos últimos autores como que ya los están metiendo de cajón en cuanto a fantasía (¿no les había contado algo al respecto?). Después le confesé con toda franqueza que ya me estaba hartando la fantasía juvenil nueva porque todo era pan con lo mismo; que qué tenía su libro que ofrecerme a mí, una adulta (a lo que respondió lo que antes les platiqué), y qué había de nuevo en su novela para el género. Ella dijo que siempre se ponía muy prudente con eso (es decir, que alguien más ya se lo había preguntado. Bleh) y que su conocimiento de la literatura fantástica era limitado, pero que lo de mezclar mundos fantásticos con el mundo real era idea suya. (¡AUCH!).
En cuanto vio mi cara de ¡AUCH!, Andrea reaccionó... dijo que si conocía a algún autor que hubiera hecho eso antes, se lo hiciera saber. No seguí ahí mismo (después de todo, era la hora de la joven) pero, si estás leyendo esto, Andrea, la lista es larga... si nos vamos por orden alfabético empezaría con Peter Beagle, Terry Brooks, Jonathan Carrol, Stephen R. Donaldson, el mismísmo Michael Ende, Alan Garner, Robert Holdstock, Robert E. Howard, Diana Wynne Jones, Guy Gavriel Kay... creo que podría encontrar uno con cada vocal y consonante, y lo malo es que no conozco a todos los escritores que quisiera. El mundo no se acaba en Hogwarts. Gracias a Dios, tampoco empieza ahí.
Erik Velazquez Reyes, de dieciséis años, es quien rompe el récord: tenía quince cuando hizo su novela publicada el año pasado. Me lo encontré en el stand donde se vendía su libro, Zetro: el legado de los dragones, en el Área Internacional; me vio hojeándolo, y su editora me ofreció un descuento con tal de que me lo llevara. El chico me lo autografió, y me dijo que Chapela se lo había comprado también (pero que él no había podido corresponder, igual, porque La heredera sigue estando carérrimo). No acudí a su presentación (creo que sí la tuvo) porque había otras cosas pendientes, pero platiqué un poquito con él, y aunque la voz le temblaba menos que a Andrea, sí consiguió desconcertarme un poco. A mi pregunta típica de “qué autores te gusta leer”, me arrojó a la cara a Gabriel García Márquez y a no sé cuánto más de realismo mágico latinoamericano (justo el tipo de literatura que más me carga la paciencia). Le insinué que no le creía, y con tirabuzón conseguí sacarle que es fan de la saga de Dragonlance, de Harry Potter, del tarado de Dan Brown y otra referencia obligada a Tolkien. Jamás aceptó su gusto por el animé japonés. Cuando le agradecí el autógrafo, le aconsejé que no se avergonzara de lo que leía; que si le gustaban cosas que otros consideraban basura, que lo presumiera y a mucha honra. ¿Un acomplejado, el chico? No, claro que no. Pero creo que cuando uno tiene un libro publicado a los quince años, lo que quiere es que lo respeten y una forma de conseguir respeto es posar como adorador de escritores “consagrados” a los que ya nadie cuestiona.
Bueno, adquirí el libro; el Capitán me reprochó la compra, pero no me arrepiento. El que espero que no se arrepienta eres tú, Erik, pero si estás leyendo esto quiero que sepas que voy a leer tu libro, que tengo todas las intenciones de reseñarlo y que mis criterios no son nada blandos. Bajo esa premisa, no tiene nada de ilegal que ponga un pedacito de tu novela, ya que en esta entrada intento probar un punto a mis lectores y me gustaría que supieran por qué todavía no consigo entender qué estaba pasando por la cabeza de tu editora.
El párrafo es una brutal escena de asesinato que culmina con un kamehazo; conservo la puntuación y la ortografía del original.
Las observaciones se las dejo a ustedes.
Como les decía, me da trabajo encontrar otra explicación que no sea el mensaje implícito de Rowling para que gran parte de la literatura fantástica contemporánea sea derivativa, chafa, aburrida y sosa: los editores que la publican NO son editores de fantasía; no conocen el género ni tienen gusto por él; un manuscrito sin calidad o una idea sobada le sonará tan bien como las canciones ochenteras de Verónica Castro, Lucía Méndez o hasta Erika Buenfil a oídos no educados. A ellos los autores, y en especial los más jóvenes, se refieren con otro lugar común: que “creyeron en ellos”. Pero a mi ver, más bien lo que creyeron fue que podían montar la estela de popularidad reciente de El Señor de los Anillos y, con suerte, repetir el hitazo del maguito. Yo misma llegué a ser editora de una fanzine pequeñita, y claro que creía en mis escritores, pero no por ello les pasaba por alto sus errores ortográficos o de redacción, o las barrabasadas con las que me salían de cuando en cuando.
Como los editores sigan sin funcionar, la responsabilidad va a caer en los mismos escritores. Y bien, ya sé que después de este rollo van a sonar raras mis conclusiones: me gusta la literatura fantástica, me sigue gustando; quiero que se siga escribiendo pues sólo de este modo habrá más material para leer. Quiero que los jóvenes escriban fantasía, todo lo que puedan; vamos, yo no he dejado de hacerlo. Lo que no quiero es que publiquen cuando todavía no están listos, cuando todavía no saben escribir; por saber escribir me refiero a pegar una oración con otra con la fluidez y coherencia que requiera, y un evento con otro sin que el argumento se desmorone; y ya de paso conseguir que las ideas propias opaquen cualquier influencia extra, ni más ni menos; cito a Ellen Kushner en una de las presentaciones de su estupenda antología de cuentos fantásticos para todos los gustos, Basilisk: “Por mucho que a uno le gusten las fantasías ajenas, para ser sincero con el género hay que escribir desde el propio punto de vista, desde el propio corazón, y no intentar recrear lo de los demás”.
¿La edad? Es lo menos de lo que habría que preocuparse: Peter Beagle publicó su primera novela en 1960 a los 21, y Richard Adams hizo lo propio en 1972, a los 52; uno se da cuenta de que son grandes obras porque ninguno de los dos libros ha dejado de imprimirse desde entonces.
¿Mi recomendación? No hay que tratar de convertirnos en fósiles de Hogwarts sin haber visitado antes otras universidades; la Escuela de Magia de Roke, por ejemplo, y más que quedarnos en la galaxia muy, muy lejana, conviene probarse algunos cientos de las mil caras del héroe que le dio origen.
Sólo hubo una parte donde el relato me llevó de la mano y no recuerdo dónde fue; de ahí en demás lamento no haber conservado ciertos párrafos para hoy que de veras necesito remedios contra el insomnio. No sólo concluí que el libro no era para mí, sino que además estaba malito. Después pasé varios AÑOS intentando terminar las primeras páginas del volumen 2, y la cámara secreta (esta vez propiedad de mi hermana, que se volvió ultrafan). No lo conseguí. Tampoco he querido ver las otras películas sin leer los libros. Círculo vicioso.
El buen Harry no me hubiera causado el más mínimo dolor de cabeza, a no ser por cierta discusión que tuve con mi hermana, tiempo atrás. Yo decía que el primer libro de Harry Potter no era bueno, y ella, lectora añeja de ciencia ficción, divulgación científica y fantasía, opinaba que me había vuelto prejuiciosa. Primero me salió con la cantaleta de siempre de que Harry Potter había hecho que los niños se pusieran a leer (ajá, de acuerdo, pero, ¿a leer qué...?), luego me reprochó que no hubiera terminado más que el primer volumen de la serie. ¿Qué problema le veía yo a J.K. Rowling?
- La señora no sabe escribir - le contesté.
Mi hermana aceptó que así era. - Pero - insistió, con cara de fascinación -, es que deberías ver lo que pasa en el libro cuatro. Los personajes que eran tan planos, todo blanco y negro, se vuelven grises. Rowling ya está aprendiendo a escribir.
- Es que en mis tiempos - la frase me hacía sonar como ancianita -, lo que se usaba era que los escritores aprendieran a escribir ANTES de que los publicaran. Lo que va a terminar pasando con Rowling es que ahora todo el mundo va a querer sacar libros de fantasía para chavitos, y a nadie le va a importar la calidad que tengan.
Hace ya casi diez años de esta plática; creo que una servidora recién acababa de casarse o en eso andaba. ¿Qué puedo alegar ahora? Bueno... que odio parecer avechucho de mal agüero, y odio todavía más cuando en mi avechuchez tengo razón.
La fantasía es mi género literario favorito, y la verdad es que el encontrarme ahora estantes llenos en las librerías, en lugar de alegrarme, me deprime, porque de tanto que hay ya no se sabe qué resultará bueno y qué no, y los libros están demasiado caros como para arriesgarse a las decepciones. El mensaje que Rowling le envió al mundo editorial fue éste: cualquiera puede escribir. Y, aún más lejos, cualquiera puede escribir fantasía. Lo que es peor: cualquiera puede publicar fantasía.
Cuando recién salió El Señor de los Anillos, me acuerdo que muchos críticos dijeron que se trataba de “basura juvenil” y otros epítetos menos lindos. ¿Que si estaban equivocados? Oh, sí; me he encontrado con muchos lectores adolescentes que piensan que El Señor de los Anillos es aburrido. Ahora bien, ¿no me habré convertido en uno de esos amargados críticos yo misma, con respecto a la fantasía de ahora? No lo creo; espero seguir confiando en mi buen juicio. Y eso que una buena parte de los escritores que me siguen gustando son de los que podría clasificar uno como “juveniles”: pongo a Diana Wynne Jones en primerísimo lugar, y lamenté que muriera Lloyd Alexander en 2007; ha habido quién dice que los libros de Terramar de Ursula K. LeGuin y los de Peter Beagle son “para niños”; mi segundo libro favorito, La Colina de Watership de Richard Adams, es una novela sobre conejos (?).
Nada tengo contra la fantasía juvenil siempre y cuando se haga como es debido (en otras palabras, que un adulto pueda leerla sin sentirse tratado como idiota). Pero la que me ha tocado leer en los últimos tiempos no tiene el ingenio de Diana Wynne Jones, la belleza de Alexander, las profundas reflexiones de LeGuin, el delicioso sentimiento de Beagle y la aguda y a veces dolorosa crítica de Richard Adams; se prefieren ahora los argumentos más o menos fáciles, los mensajitos morales obvios y sobre todo, eso es lo que más detesto, las autoproyecciones.
En la Feria del Libro de 2004, tuve la oportunidad de conocer al autor Juan Antonio Pérez-Foncea, que recién acababa de publicar El bosque de los Thaurroks, el primer libro de su proyectada y ahora completa saga de Iván de Aldénuri. Un señor muy amable y con una voz mesurada, comentó en su presentación que mucha de la fantasía moderna está basada en cuestiones pseuo celtas y/o anglosajonas, y que él deseaba situar la suya en su querida costa del norte de España. Muy bien hecho. Me autografió su libro sobre un niño que puede volar y donde los monstruos tienen cuerpo de dinosaurio y cabeza de toro (!), y llegando a la casa me puse a leerlo. No, tampoco pude con él. Ningún problema de ideologías cruzadas ni nada de eso. Simplemente ocurrió que el libro se puso aburridísimo, y que comencé a confundirme con todos los personajes y sus nombres (no lo que le ocurriría a alguien que se aventó El Silmarillion sin perderse una sola vez, ¿verdad?). Pérez-Foncea ya había advertido que los adultos solían quejarse de eso y atribuyó el hecho a nuestra calcificada imaginación, no a que sus condenados personajes hablan, piensan y se comportan exactamente de la misma manera, y resulta difícil distinguir entre uno y otro. Qué remedio.
Pero en esta Feria del Libro pasada me tropecé con lo que más me preocupa de todo el asunto: las editoriales que parecen estarse peleando por ver quién publica al autor más joven. (Ya había pasado: Christopher Paolini comenzó a escribir a los quince su libro Eragon, que sus papás le ayudaron a publicar un par de años después; qué vergüenza, tampoco pude terminarlo porque durante todo el tiempo que estuve leyéndolo me estuvo retumbando en la cabeza un remix de la Marcha Imperial. Gracias al muchacho, a alguna editorial se le ocurrió reempaquetar El vuelo del dragón, de Anne McCaffrey, como fantasía juvenil. Vaya por Dios).
Los dos escritores mexicanos de quienes les voy a platicar también arrancaron como menores de edad: conocí a ambos en la última feria, una con mayor promoción que el otro, una en presentación de libro y otro en el mismo stand donde se vendía; fue éste el que terminé comprando porque costaba la mitad que el de la otra. En un segundo les cuento lo que pueda de ambos.
Andrea Chapela publicó La heredera hace casi un año, pero lo comenzó también de quince; vi el volumen en librerías, me picó la curiosidad, me espantó el precio. Sigo sin leerlo y quisiera hacerlo, a pesar de que por las oídas y similares calculo que no se trata de nada del otro mundo (muchos medios hablaron del libro y todos se enfocaron en maravillarse por lo joven que es la autora y cómo fue a incursionar en el género fantástico; el único que tuvo la decencia de decir de qué trataba fue un suplemento del periódico El Informador); pero en la presentación del segundo volumen de la saga, El creador, me quedé con algunas ideas más.
Andrea tenía una voz temblorosa como hoja en medio de un huracán, y a cada segundo de la presentación parecía estar a punto de morirse del estrés; remataba sus frases con una risita nerviosa que parecía pedir “no me hagan más preguntas por favor”. Pero como de hecho de eso se trataba la ponencia, se puso a responder cuestiones que, ella misma dijo, siempre salen a colación: que si comenzó como fanfiquera de Harry Potter, que si la publicaron más por suerte que por otra cosa, que había planeado hacer una trilogía (todos lo hicieron por culpa de Tolkien, y él nunca tuvo esas intenciones en primer lugar) pero la historia le había quedado demasiado larga e iría por cuatro libros. Sobre el tema de su historia, se mostró tan vaga como la mayoría de las reseñas, pero alcanzó a mencionar que de dos amigos que viajan a un mundo imaginario con su lucha consabida de bien contra mal... sí, el cuento de costumbre.
Bien, pues, una servidora tenía varias preguntas en mente, y esperaba que al menos una no fuera de las repetidas. Primero fue sobre sus influencias; Phil Pullman y Harry Potter por delante, me añadió a Tolkien y a Lewis como de prisa, pero a estos dos últimos autores como que ya los están metiendo de cajón en cuanto a fantasía (¿no les había contado algo al respecto?). Después le confesé con toda franqueza que ya me estaba hartando la fantasía juvenil nueva porque todo era pan con lo mismo; que qué tenía su libro que ofrecerme a mí, una adulta (a lo que respondió lo que antes les platiqué), y qué había de nuevo en su novela para el género. Ella dijo que siempre se ponía muy prudente con eso (es decir, que alguien más ya se lo había preguntado. Bleh) y que su conocimiento de la literatura fantástica era limitado, pero que lo de mezclar mundos fantásticos con el mundo real era idea suya. (¡AUCH!).
En cuanto vio mi cara de ¡AUCH!, Andrea reaccionó... dijo que si conocía a algún autor que hubiera hecho eso antes, se lo hiciera saber. No seguí ahí mismo (después de todo, era la hora de la joven) pero, si estás leyendo esto, Andrea, la lista es larga... si nos vamos por orden alfabético empezaría con Peter Beagle, Terry Brooks, Jonathan Carrol, Stephen R. Donaldson, el mismísmo Michael Ende, Alan Garner, Robert Holdstock, Robert E. Howard, Diana Wynne Jones, Guy Gavriel Kay... creo que podría encontrar uno con cada vocal y consonante, y lo malo es que no conozco a todos los escritores que quisiera. El mundo no se acaba en Hogwarts. Gracias a Dios, tampoco empieza ahí.
Erik Velazquez Reyes, de dieciséis años, es quien rompe el récord: tenía quince cuando hizo su novela publicada el año pasado. Me lo encontré en el stand donde se vendía su libro, Zetro: el legado de los dragones, en el Área Internacional; me vio hojeándolo, y su editora me ofreció un descuento con tal de que me lo llevara. El chico me lo autografió, y me dijo que Chapela se lo había comprado también (pero que él no había podido corresponder, igual, porque La heredera sigue estando carérrimo). No acudí a su presentación (creo que sí la tuvo) porque había otras cosas pendientes, pero platiqué un poquito con él, y aunque la voz le temblaba menos que a Andrea, sí consiguió desconcertarme un poco. A mi pregunta típica de “qué autores te gusta leer”, me arrojó a la cara a Gabriel García Márquez y a no sé cuánto más de realismo mágico latinoamericano (justo el tipo de literatura que más me carga la paciencia). Le insinué que no le creía, y con tirabuzón conseguí sacarle que es fan de la saga de Dragonlance, de Harry Potter, del tarado de Dan Brown y otra referencia obligada a Tolkien. Jamás aceptó su gusto por el animé japonés. Cuando le agradecí el autógrafo, le aconsejé que no se avergonzara de lo que leía; que si le gustaban cosas que otros consideraban basura, que lo presumiera y a mucha honra. ¿Un acomplejado, el chico? No, claro que no. Pero creo que cuando uno tiene un libro publicado a los quince años, lo que quiere es que lo respeten y una forma de conseguir respeto es posar como adorador de escritores “consagrados” a los que ya nadie cuestiona.
Bueno, adquirí el libro; el Capitán me reprochó la compra, pero no me arrepiento. El que espero que no se arrepienta eres tú, Erik, pero si estás leyendo esto quiero que sepas que voy a leer tu libro, que tengo todas las intenciones de reseñarlo y que mis criterios no son nada blandos. Bajo esa premisa, no tiene nada de ilegal que ponga un pedacito de tu novela, ya que en esta entrada intento probar un punto a mis lectores y me gustaría que supieran por qué todavía no consigo entender qué estaba pasando por la cabeza de tu editora.
El párrafo es una brutal escena de asesinato que culmina con un kamehazo; conservo la puntuación y la ortografía del original.
Nodiak arrancó una gran rama de un árbol que le quedaba cerca y empezó a darle golpes a Copai. Erlot también lo estaba ayudando.
Copai ya no podía más, estaba deshecho literalmente, trató de moverse pero las quemaduras y el dolor se lo impidieron.
Erlot y Nodiak siguieron golpeándolo sin tregua.
Cuando vieron que Copai estaba totalmente debilitado y no podía moverse pararon, y comenzaron a prepararse para dar un ataque letal. De las manos de esos dos seres malignos comenzó a materializarse una bola de fuego, entre los dos empezaron a formar una esfera ardiente cada vez más grande, más y más.
Atacaron al mismo tiempo lanzando una enorme ráfaga de fuego. Copai, quien ya se encontraba de pie, estaba tan débil que no pudo moverse para esquivar el ataque.
El fuego lo golpeó bruscamente, las brazas lo devoraron. Copai estaba cubierto de fuego, después cayó y murió.
Copai ya no podía más, estaba deshecho literalmente, trató de moverse pero las quemaduras y el dolor se lo impidieron.
Erlot y Nodiak siguieron golpeándolo sin tregua.
Cuando vieron que Copai estaba totalmente debilitado y no podía moverse pararon, y comenzaron a prepararse para dar un ataque letal. De las manos de esos dos seres malignos comenzó a materializarse una bola de fuego, entre los dos empezaron a formar una esfera ardiente cada vez más grande, más y más.
Atacaron al mismo tiempo lanzando una enorme ráfaga de fuego. Copai, quien ya se encontraba de pie, estaba tan débil que no pudo moverse para esquivar el ataque.
El fuego lo golpeó bruscamente, las brazas lo devoraron. Copai estaba cubierto de fuego, después cayó y murió.
Las observaciones se las dejo a ustedes.
Como les decía, me da trabajo encontrar otra explicación que no sea el mensaje implícito de Rowling para que gran parte de la literatura fantástica contemporánea sea derivativa, chafa, aburrida y sosa: los editores que la publican NO son editores de fantasía; no conocen el género ni tienen gusto por él; un manuscrito sin calidad o una idea sobada le sonará tan bien como las canciones ochenteras de Verónica Castro, Lucía Méndez o hasta Erika Buenfil a oídos no educados. A ellos los autores, y en especial los más jóvenes, se refieren con otro lugar común: que “creyeron en ellos”. Pero a mi ver, más bien lo que creyeron fue que podían montar la estela de popularidad reciente de El Señor de los Anillos y, con suerte, repetir el hitazo del maguito. Yo misma llegué a ser editora de una fanzine pequeñita, y claro que creía en mis escritores, pero no por ello les pasaba por alto sus errores ortográficos o de redacción, o las barrabasadas con las que me salían de cuando en cuando.
Como los editores sigan sin funcionar, la responsabilidad va a caer en los mismos escritores. Y bien, ya sé que después de este rollo van a sonar raras mis conclusiones: me gusta la literatura fantástica, me sigue gustando; quiero que se siga escribiendo pues sólo de este modo habrá más material para leer. Quiero que los jóvenes escriban fantasía, todo lo que puedan; vamos, yo no he dejado de hacerlo. Lo que no quiero es que publiquen cuando todavía no están listos, cuando todavía no saben escribir; por saber escribir me refiero a pegar una oración con otra con la fluidez y coherencia que requiera, y un evento con otro sin que el argumento se desmorone; y ya de paso conseguir que las ideas propias opaquen cualquier influencia extra, ni más ni menos; cito a Ellen Kushner en una de las presentaciones de su estupenda antología de cuentos fantásticos para todos los gustos, Basilisk: “Por mucho que a uno le gusten las fantasías ajenas, para ser sincero con el género hay que escribir desde el propio punto de vista, desde el propio corazón, y no intentar recrear lo de los demás”.
¿La edad? Es lo menos de lo que habría que preocuparse: Peter Beagle publicó su primera novela en 1960 a los 21, y Richard Adams hizo lo propio en 1972, a los 52; uno se da cuenta de que son grandes obras porque ninguno de los dos libros ha dejado de imprimirse desde entonces.
¿Mi recomendación? No hay que tratar de convertirnos en fósiles de Hogwarts sin haber visitado antes otras universidades; la Escuela de Magia de Roke, por ejemplo, y más que quedarnos en la galaxia muy, muy lejana, conviene probarse algunos cientos de las mil caras del héroe que le dio origen.