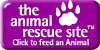Mi caballito A. y yo, junto a la casa de mis abuelos; a la izquierda, mi papá.
Hasta hace muy poco tiempo, mi papá no toleraba las lágrimas vertidas en su presencia. Sobre todo, las de sus hijas. Me imagino que, ya fuera que le dolieran o que no supiera cómo reaccionar, trataba de evitárnoslas (y evitárselas, de paso) a toda costa. Una de las primeras frases que me enseñó a decir, y que en su momento repetiré, tenía que ver con aprender a aguantarse el llanto y plantarse en el estoicismo.
Si mi papá tuvo alguna vez residuos de machismo incipiente, ya estaría muy curado en salud; primero, por haberse casarse con una mujer fuerte, casi casi protofeminista, que se vendaba los senos para irse a jugar canicas con sus amigos, montaba caballos salvajes y había terminado una carrera “de hombres”; y segundo, por tener con ella tres hijas y ningún chico.
A pesar de que las tres hijas salieron bastante a la madre, tenían su lado de niñas en cuanto a amantes de la bisutería, las muñecas, los peluches y, lo más difícil de superar, la expresión abierta de las emociones que hace tanto bien y que tanto se menosprecia en un mundo masculino. Todo transcurría sin inconvenientes, salvo cuando una se caía y se raspaba la rodilla, o cuando se le rompía un juguete o un libro favorito, etc. En esos momentos, cuando mi papá detectaba el fruncimiento de rostro que precedía a un berrido y después a la inundación ocular, nos hacía repetir, casi como un mantra: “Hay que ser macha, hay que ser macha”. Nadie cuestionaba el significado ni la gramática; era indicación de que los valientes (las valientes, en este caso) se aguantaban las ganas de llorar.
De las tres hermanas, creo que fui yo quien se tomó lo de “ser macha” más en serio; no tanto porque crecí con una imperceptible misoginia, o porque ya bien entrada en la adolescencia despreciaba el maquillaje, ni porque en mis tiempos universitarios me daba por sentirme hombre. El asunto ya estaría bien sentado (y de esto no tengo memoria; me platicaron), cuando, a mis dos años de edad, ocurrió el incidente con el burro.
Cada verano íbamos al pueblo natal de mi mamá, donde estaba el rancho de mis abuelos. No se trataba de un rancho como los que conocemos hoy, modernos; era una casuchita en medio de la sierra, con agua potable que alimentaba un manantial gracias al ingenio y trabajo de mi abuelo, y sin otra luz más que de velas o gas. No había carreteras que llevaran hasta allá; por consiguiente el camino, que cruzaba un par de cerros, se aproximaba a profundas barrancas y atravesaba dos ríos (uno con una resbalosa salida de cantera), tenía que hacerse a caballo, o, como decían por allá, remuda.
Una remuda (animales que se usan como montura) incluía lo mismo caballos que mulas y burrros. Éstos últimos se usaban por lo general para carga: todo el equipaje que la familia necesitaría para más o menos un mes lejos de la civilización y en el que no faltaban comida en lata y sueros antiveneno de víbora y alacrán. A los burritos les ponían una especie de marco de madera (la cabrilla, se llamaba) y de ahí se colgaban dos cestos enormes, recubiertos de cuero curtido, para el equipaje. El centro de una de las cabrillas se suavizaba con una almohada vieja, y ahí, como un fardo más, se ataba con un rebozo a la hija menor; en efecto, yo.
La gente de aquel entonces era buena y honesta, y los burros conocían el camino de ida y vuelta del rancho; por lo tanto los podían echar por delante, solos, sin bozal ni cabestro, con toda seguridad de que no se perderían y que nadie les robaría lo que portaban, ya fuera ropa, víveres o niños. Pero los pobrecitos no siempre estaban conscientes de que llevaban carga humana. Y resulta que un día el que me transportaba decidió hacer pausa en el camino para buscar alguna hierba sabrosa que masticar mientras llegaba el resto de la remuda. La hierba sabrosa resultó hallarse bajo un cerrado arbusto espinoso, y me contaron que al anochecer, cuando el burrito llegó por fin al rancho, yo tenía la cara completamente rasguñada y con líneas y líneas de sangre que había manchado hasta mi ropita. Eso sí; totalmente serena. La esposa de uno de los vaqueros que cuidaba el rancho, y que fue quien me bajó del burro y me limpió la sangre, dijo que no entendía cómo era posible que no hubiera llorado ni nada. A mí no me queda la menor duda: todo se debía al mantra “hay que ser macha, hay que ser macha”.
El incidente tuvo final feliz; mi mamá ya no quiso mandarme en burro al rancho, y se presentó ahí la oportunidad de cumplirme un deseo que, me contaron también, ya me comía la cabeza desde hacía tiempo: yo quería montar un caballo. Y quería montarlo sola, porque detestaba que me empujaran contra la cabeza de la silla cuando otra persona me llevaba de paseo en la cruz de un potro.
No creo que muchos niños tengan la oportunidad de contar con un caballo propio y me siento bendita por lo que me ha tocado vivir. La parte de la bendición que no comprendí en su totalidad sino hasta mucho después fue que el caballo que me dieron era uno bajito que para las tareas del campo no servía mucho, pero que era en extremo noble y manso, y a quien no pude bautizar porque ya se llamaba A.
Desde un principio, A. se tomó muy en serio su papel de niñera: evitaba los sitios peligrosos con maleza baja, soportaba la poco experimentada forma en la que su jinete manejaba las riendas (tuvo que pasar un tiempo antes de que mis papás se convencieran de que no era necesario conducírmelo con un cabestro), procuraba ir despacio, sobre todo al vadear los ríos que a veces le llegaban a los pies a su diminuta dueña, y cuando ésta deseaba más velocidad, no trotaba, sino que galopaba. Cuando fui creciendo, se convirtió también en mi compañero de juegos: por ejemplo, aceptó a mis fastidiosos primitos y la idea de que era divertido perseguirnos por terreno fangoso y fingir que en cualquier momento pisotearía al incauto que resbalara, y me acompañaba de picnic al río (yo nadaba, él, sin dejar de vigilarme, mordisqueaba el pasto). Ya de edad suficiente para ayudar en las tareas del campo, una servidora estaba consciente de que A. no era ni una herramienta ni una mascota, sino un amigo. Él, por su parte, seguía creyéndose mi segundo padre.
En dos ocasiones comprendí que A. tenía un corazón a toda prueba: la primera fue cuando, camino al rancho, perseguíamos a la carrera a su amiga C. (una yegua preciosa que en aquella ocasión iba sin jinete) y que, medio desbocada y ansiosa por llegar a casa, se precipitó en el río sin advertir que estaba muy crecido. A. iba siguiendo muy de cerca a C. pero se detuvo en seco. Con tanta brusquedad, de hecho, que levantó las patas traseras. A C. la atrapó la corriente, y me quedé viendo con desesperación cómo el agua se la llevaba. Quise ir tras ella para auxiliarla, pero mi caballo no se movió, ni cuando saqué la fusta y le pegué en la grupa (nunca me ha gustado hacer eso con los caballos). C. era su mejor amiga, pero yo era su responsabilidad. Por fortuna, mi papá llegó detrás de nosotros con su propia montura, tiró un lazo increíble y consiguió salvar a C. Mi mamá, que vio todo de lejos, dijo que A. tal vez me había salvado a mí.
La segunda fue de hecho la única vez que me he caído de un caballo. Me estaba llevando a A. de camino a un rancho vecino, uno donde se podrían comprar elote y granadas frescas, y me dio mucha flojera buscar la puerta de la cerca que separaba la propiedad. Encontré un paso que me pareció lo suficientemente bajito como para que A. lo cruzara con una pata delante de la otra. Mal cálculo. A. pensó que tendría que saltar la cerca, y así lo hizo; como no estaba preparada, fui a aterrizar, aparatosamente, entre sus patas. ¿Y qué hizo él? Se detuvo. Cualquier otro animal hubiera seguido de largo, o tal vez pataleado. Mi A. se dio cuenta de que algo había salido mal, y en cuanto sintió la falta de su jinete se quedó quieto. No se atrevió a moverse para no lastimarme. Y tuvo paciencia para esperar a que su dueña, con algunos moretones pero más que nada el orgullo bien contuso, recuperara el aliento y volviera a montarlo.
Incluso sin montura y sin freno, a A. le gustaba pasar tiempo conmigo. Teníamos un rincón favorito: un roble muy alto, a unos diez metros detrás de la casa, que daba suficiente sombra y, en época de lluvias, se hacía circundar por un simpático arroyito. Ahí nos daba por pasar las horas; ahí le platicaba a mi caballo mis portentosos planes de vida, en los cuales él, por supuesto, estaba incluído.
Una vez, cuando viajábamos en auto por la carretera que daba al pueblo de mi mamá (era entonces un viaje largo, que, dependiendo de la naturaleza, podía tomar hasta ocho horas o más), me tocó oír en el radio que hablaban sobre el caballo favorito de Napoleón, Marengo, y cómo había afectado al maniático emperador su pérdida. Las tripas se me hicieron nudo ciego. “¿Mi caballo se va a morir, papá, mamá?”, pregunté, con los ojos húmedos. Mi mamá no quería decir mentiras, pero mi papá, con su omnipresente aversión al llanto, se inventó alguna cosa extraña sobre que sólo los caballos blancos se morían o algo así. Pregunté si se moriría C. también, y... ya no supe para dónde se iría la conversación. No la recordaría durante años, y después intentaría no recordarla.
C. fue la primera en irse; ya era vieja cuando murió después de dar a luz a una yegüita idéntica a ella. Supe que A., fiel a su carácter de padre sustituto, había adoptado a la yegüita y le estaba enseñando los básicos caballares de supervivencia; me sentía orgullosa, pero, si C. se había muerto de vieja, ¿qué tan viejo estaría A. entonces?
No lo vi durante mucho, mucho tiempo. Comenzaba a golpearme la adolescencia y tenía ganas de explorar entornos más urbanos en lugar de pasar todo el verano en el campo. Muy en el fondo de mi pensamiento, sabía que A. tendría que partir también, e intentaba acumular toda la INDIFERENCIA de que fuera capaz para que cuando llegara el momento, no hubiera lágrimas.
Cuando finalmente volví al rancho (en otra remuda y por otro camino), pregunté por mi caballo y me dijeron que lo podría hallar tal vez cerca del viejo roble, con su hijita adoptiva. Como no estaba ahí, pedí prestado otro caballo, un moro robusto y altote, para salir a buscarlo. Lo encontré a poco, junto con la potranquita de C. y otros caballos del rancho, en una hondonada a un par de kilómetros de la casa.
Estaba tan, tan flaco. Yo no sabía que los caballos viejos se vuelven flacos porque se les caen los dientes y no pueden comer bien. Tenía la cara y las caderas hundidas; su pelo oscuro ya no era lustroso y sus casquitos, resecos, estaban cuarteándose. Un caballo anciano debe sentirse mal, como los humanos, por no poder correr veloz, o saltar, o hacer lo que antes hacía. Pero lo peor fue ver la cara que puso; quien les diga que los animales no tienen expresión facial, perdonen, pero está bien tonto. Sus ojitos, medio hundidos y llenos de lagañas, me miraron. Primero reconocimiento, y luego... ¿qué era eso? Yo estaba ahí, feliz de haberlo encontrado... a lomos de un caballo grandote, joven y fuerte. En la opaca mirada de A. se podía leer, sin ninguna duda, el casi casi reclamo de un amante herido: “¿Pero por qué estás con otro...?”
Me siguió a la casa, como siempre lo hacía. Mi papá sacó mi silla de montar y su freno, y comenzó a calárselos. Le pregunté qué hacía. “Pues es para que lo montes”, me respondió. Yo estaba por cumplir los doce años, me estaban brotando senos (que ya para entonces se me antojaban dos espantosas ollas de frijol) y estaba engordando. El sólo pensamiento de torturar los pobres huesos de mi caballo con mi terrible humanidad me dio escalofríos. Le dije a mi papá que no quería montar en ese momento. A. no agradeció el “favor”. En lugar de ello, se volvió a mirarme, una vez más, con reproche: “¿Es que crees que ya ni siquiera soy bueno para ti...?”.
Lo dejé ir, vi como se dirigía a nuestro roble. No lo seguí. Fingí la indiferencia que tenía en reserva y le dije a mi corazón, que amenazaba con salir corriendo detrás de mi amigo, que dejara de fastidiar.
La siguiente vez que fui al rancho, no pregunté por A. Me lancé a buscarlo yo sola, y a pie, para no arriesgarme a lastimarlo de nuevo. Pasé mínimo una hora caminando, y cuando estuve lo suficientemente lejos de la casa, empecé a llamarlo. A gritos. No respondió nadie, salvo el viento de la tarde; como todos los agostos, su paso por los robles hacía un silbido siniestro.
El roble, por supuesto, pensé, y antes de llegar a la casa me desvié para nuestro rincón, ahora tan solitario. Ya para entonces tenía el presentimiento de que nadie me estaría esperando ahí. Me senté en la tierra aún húmeda del día anterior, me abracé las rodillas y comencé a mecerme, como en un ataque de nervios; me repetí, en voz bajita, el mantra de siempre: “hay que ser macha; hay que ser macha; hay que ser macha, hay que ser macha; hay que ser macha; hay que...”. Un relámpago brilló en el cielo, y antes de que lloviera contemplé, con total impotencia, cómo mi hombría, disuelta por completo en un imparable arroyo salado, caía en torrente y se iba a perder, dando vueltas, en el lecho arenoso que rodeaba al viejo roble.